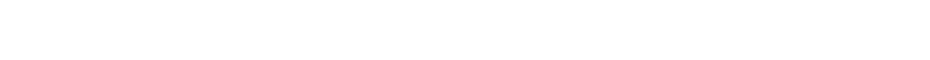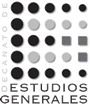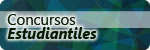María Carmen Yárnoz de Rodríguez
En su "Catálogo de Cursos" para el trimestre abril-julio del pasado año académico, el Decanato de Estudios Generales dió amplia divulgación que agradecemos a un primer informe acerca de una investigación, entonces en curso, sobre la cultura general de nuestros estudiantes.
Los resultados que allí se reportaban fueron alarmantes, tanto en sus aspectos cuantitativos como en sus implicaciones cualitativas. En lo cuantitativo resultó preocupante que los 337 estudiantes que integraron la muestra no pudieran identificar, en promedio sino 26,4 ítems (el 20% de una lista de 132), lo que permita suponer un "analfabetismo cultural" (Hirsch, 1987) generalizado. El promedio más alto por subgrupos, según nivel de los estudios, correspondió a los estudiantes avanzados, pudiendo atribuirse al efecto de los Estudios Generales cursados hasta ese momento. En lo cualitativo, preocupa la magnitud de la distorsión de la información cultural, apreciada al analizar las respuestas de los estudiantes y que éstos creían correctas. El informe en cuestión presentaba alguna que otra, y una larga lista acompaña al informe final de investigación.
El que estos resultados fuesen algo mejores que los obtenidos en los Estados Unidos, en el estudio que inspiró al nuestro, poca satisfacción puede causar, pues las diferencias cuantitativas fueron poco importantes y la distorsión de información, igualmente notoria; si se quiere, mucho más alarmante entre nosotros, habida cuenta de la mayor validez instruccional (McMillan, 1987) del instrumento en nuestro medio.
Nos parece interesante destacar aquí, sin que ello implique hacer concesiones a la mediocridad, que lo grave de los resultados anteriores se matiza al confrontarlos con un referente importante, aunque no necesariamente representativo: los obtenidos al aplicar el instrumento utilizado entre profesionales en ejercicio. Aquí, el promedio de "información cultural" (definida operacionalmente en el estudio como identificación específica de ítems) fue de 69,2 (el 52,4% de las listas).
A diferencia del grupo estudiantil, los valores más altos correspondieron a personas de sexo femenino. Las edades de éstas superaron, con una sola excepción, los 50 años. Se encontró una asociación positiva entre la información cultural y la profesión, en el sentido de un nivel sensiblemente superior entre mujeres, licenciadas en educación, en comparación con subgrupos relacionados con otras profesiones, de menor edad o de sexo masculino.
Estos profesionales, como los estudiantes en vías de serlo, se han formado en nuestro país y, si bien el tiempo transcurrido desde su época estudiantil pudiera conspirar contra la recuperación de información fáctica aprendida tiempo atrás y, para muchos, poco utilizada en la actividad cotidiana, otros factores motivacionales, afectivos, intelectivos e, incluso, profesionales compensarían el efecto inhibidor del recuerdo asociado con el envejecimiento. En todo caso, pensamos que su respuesta a la encuesta constituye un elemento de juicio importante y válido al momento de evaluar la de los estudiantes y estudiar las implicaciones de ambas para nuestra educación formal.
Universalia nº 1 Abr-Jul 1990