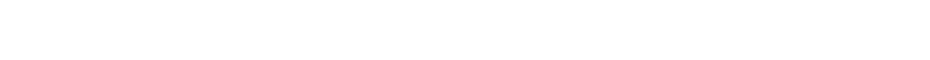“Me only cruel immortality
Consumes: I wither slowly in thine arms
Here at the quiet limit of the world”
Lord Alfred Tennyson: Thitonus
I
Cuando la lluvia dejó de atacar los ventanales ya hacía rato que la noche había comenzado. Me quedé esperando que el grillo empezara a cantar. Que no era un canto real. Es una mentira, los grillos no cantan, solo frotan las alas contra el abdomen, tan rápido que la vibración del aire suena como una cornetita que va y viene sin descanso. Es normal que la lluvia traiga animales, pero lo del grillo es un tormento. Ahí está otra vez. El eco. Es una vez uno y otra vez muchos. Dos semanas enteras estuvo jugando al escondite y todavía me seguía ganando. Llegué a sospechar que había una conexión entre el cuartico, la sacristía y la nave central. Una especie de pasadizo minúsculo y secreto que usaba para perseguirme a donde fuera.
Si no fuera por las supersticiones de la gente hace rato que me hubiera decidido a traer un gato. Sobre todo los chiquitos: esos bichos se comen lo que se mueva. Quise leer, prender la televisión del cuartico, sentarme a fumar en una de las ventanas, pero el grillo continuaba molestándome con sus deseos amorosos. Cada vez que salía de las estancias el animal se ponía otra vez a cantar. Regresaba, prendía la luz y se detenía. Después, lo mismo. Como jugando. No era «como si supiera», porque sé que sabía. Sabía que entraba y sabía que salía. Yo sabía que él estaba ahí y él sabía que yo estaba también.
La insistencia no me molestaba. Era solo el sorprendente hecho de que luego de dos semanas siguiera cantando. Pensé que moriría de hambre, que las luces fatuas del interior lo habían engañado y que se cansaría de frotar las alas contra el abdomen, pero me equivoqué. Aún seguía allí. Con todo ello me fue creciendo mucho más la curiosidad de encontrarlo. Me he puesto a buscarlo minuciosamente. Detrás de cada altar y de cada artesonado. Bajo las estanterías y en las inmensas gavetas donde se guardan los palios. He llegado a pensar que se oculta dentro de los objetos, pero con el tiempo he entrado en razón y me he disuadido de desarmar el televisor y de abrir con una palanca el entorchado de los altares. De todas formas me he dado a la tarea de buscarlo.
II
De pequeño estudiaba en el colegio de al lado. Una vez por semana nos mandaban a escuchar una misa en la mañana. Entrábamos por un pasillo que terminaba en un puertita detrás de la sacristía. Y ahí esperándonos en la penumbra de una habitación rectangular, con techo a doble altura, estaban los santos y los Cristos mutilados. Deformados. Desnudos como el hombre los abandonó en el mundo. Los dioses rotos.
Las figuras de yeso de los santos de las sacristías siempre me dieron un asco (el asco es como las cucarachas) que se parece extrañamente a la compasión. En la oscuridad de ese gigantesco cuarto rectangular esperan los más variados dioses mochos, mancos, tuertos. Su yeso duele en el orgullo. Esa pertenencia personal y solidaria con los congéneres de la gran patria cristiana. El yeso que imita la carne herida es muestra de un dolor limpio. Una herida sana, objetiva, clara. Un dolor con sentido. Pero el yeso quebrado causa tanto asco como la herida con gusanos, como una cortada con pus. Que hasta los dioses padezcan, aunque sea en el yeso, es una idea desesperanzadora. En la antigüedad los dioses eran héroes; más que héroes, eran la expresión misma del poder: Palas Atenea, Minerva. En letras mayúsculas. Esos ídolos eran de bronce, no se rompían. Se oxidaban, pero no se rompían. Los de la sacristía son minusválidos. Guardados, esperando un cirujano de yeso, tengo una anónima virgen sin cara y un Cristo manco. No solo lleva su cruz, sino que la arrastra a falta de un brazo.
Las señoras de la hermandad pasan semanas enteras antes de Semana Santa tejiéndoles la ropa a esos pobres dioses. Me entretengo mucho con ellas, me siento y escucho los cuentos de las familias de todas. Las he escuchado tanto que ya no me da curiosidad eso de tener una casa a donde llegar. Una casa de verdad. Nunca me molestó realmente mi trabajo. Se come tres veces y no se tiene uno que humillar como en el ejército. Se estudia, que es importante, y después de todo hasta lees lo que quieras. Todo el mundo pregunta por el sexo. Como si hubiera más hombres solteros por célibes que por mala leche. Pero nadie se pregunta por las otras cosas. Todas las otras cosas que importan tanto como eso.
Te respetan, no porque importe demasiado lo que digas, sino más bien porque tienes un lugar entre ellos. Tu trabajo es escuchar, esperar y escuchar. Te llaman en la noche, las primeras veces tú también vas con miedo, pero después te acostumbras. Saber estar ahí es algo. Te tienes que sentar en la sala, rodeado de señoras con rosarios en las manos. Hay confianza; casi siempre son las mismas señoras, no importa quién sea el difunto. Te quedas y esperas un ratico, te dicen ¿quiere café? Y ya sabes que los calmaste a todos. Uno sabe tanto de la muerte como cualquiera, pero te llaman corriendo en la noche, apurados por el miedo y sabes que descansan cuando te ven. Y los santos óleos y el santo sepulcro. Uno no sabe de verdad qué pasa, pero sabe que el vértigo de no saber se calma cuando te dicen ¿quiere café?
Un cristiano no debería de entender ciertas cosas. Como la cercanía entre la compasión y el asco.
91:1 «El que habita en algún lugar secreto del altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso». Bajo el manto me caían los chorros de sudor por la panza. Esto tiene que ser lo más parecido a ir a una oficina. Veo todos los días a las mismas personas. Al principio uno viene todo ganoso de tanto Santo Tomás y de tanto San Agustín. Te atragantas de filosofía hasta decir basta y los quieres salvar, al menos de la ignorancia. Las primeras dos semanas le tiras una catarata de millones de siglos de escolástica medieval; y la transustanciación y la consustanciación; después te das cuenta que existen las nalgas de Matilde, la hija de la señora que en el confesionario cuenta los pecados de los demás, y uno ya va perdiéndole la afición a Vitoria; y Matilde esperando a su mamá afuera de confesionario y yo ahí, esperando a que pasaran dos siglos entre Matilde y yo.
Matilde lleva siempre una trenza en el pelo. No es pelo trenzado, es solo una trenza que le cae de un lado. Supongo que ella cree que la hace ver más joven. Quizá sea cierto, pero no demasiado. De todas formas me pongo a pensar y si, sí. Y si me voy y pruebo otra cosa. Pero después veo que la gente se aburre, que Matilde se va a poner vieja y yo con ella también. A los viejos se les pierde el respeto. Aquí por lo menos no. Es más seguro. El viejo Blas me decía, «puro sentido común y lo que vayas a hacer hazlo bien lejos. No les digas nada que tú no quieras escuchar». Mejor no digas nada que ellos ya tienen bastante con lo que escuchan en sus cabezas. Por eso querían tanto al viejo Blas. No molestaba con las cosas superfluas, por aquí hay gente que no come tres veces al día. Pequeñas tragedias cotidianas que se convierten en eternidad de pura costumbre.
No se puede decidir entre la necesidad y la eternidad, sobre todo cuando no se está muy seguro de lo segundo. Ahí están otra vez el grillo y su insistencia. Encontré una colonia de hormigas viviendo en el artesonado de Santa Cecilia. Caminaban en línea una tras otra. Apenas alguna se desviaba del camino, otra salía en su búsqueda. Sin violencia volvían las dos al grupo. Una fila salía y otra entraba. Me imaginé una reina, gigante y durmiente, dentro de la madera. Unas órdenes impartidas, una burocracia, un grupo organizado para vivir.
Después de un tiempo ya empiezas a ver con claridad. Uno lo nota, como los profesores viejos que saben, el primer día de clase, si ese es otro año perdido o no. Les ves las caras de fastidio. Los ves durmiendo, bostezando, jurungándose los orificios del cuerpo que tienen al alcance. Se te van quitando las ganas de enseñar cosas obvias. Vas empezando a hablar con más calma. Sigues hablando, pero entiendes que lo que cambia es la escritura. La eternidad nos pertenece a nosotros, no a las palabras.
III
Un día vino la señora sin Matilde. Ya sabía qué era lo que me iba a contar. Es la niña, me dijo la señora. Me preparé tragando saliva en silencio, sabía que algún día la señora que contaba los pecados de todos me contaría los pecados de la hija. No me dolía el orgullo, no era nada personal. Solo era la envidia de esa mano sobre la carne suavecita. Me dijo algo de un primo y una noche calurosa. Que los encontró desnudos en una cama cualquiera de la casa colonial.
Justo en esa tensión escuché el grillo como metido en el confesionario. Nunca cantaba de día. –¿Escuchó eso? –le dije. Se me resbalaron las palabras de la lengua. Inmediatamente me sentí estúpido.
–¿Qué? –preguntó con su docta ignorancia. Pero supuse por su cara que algo sabía. Escondió en las arrugas de la boca una sonrisa que apenas se percibía. El problema de cierta gente es que sabe demasiado.
–Nada, siga. –Me sentí lastimado. Creía en el grillo tanto que no me quería dar por enterado. Después de todo, el asunto era entre el insecto y yo. Tuve un momento de iluminación: entendí el odio católico por la duda. La duda es como las hormigas de Santa Cecilia. Esas puntillosas miserables que pueden estar en todos lados. No importa si se trata de la selva o de la casa más limpia. Van haciendo sus casitas en las paredes, lentamente, socavando las fundaciones más profundas y al cabo de siglos todo se viene abajo. Tenía ganas de decirle a la señora que lo único que estaba pasando por su casa era la pubertad. Pero tenía que escuchar lo que ella quería decir. Después de todo, ella no estaba allí por lo de la hija, estaba allí solo por hablar con alguien. Me preguntó si yo podía hablar con Matilde. Eso me estremeció un poco. En este trabajo se habla con muchas mujeres, pero ninguna casadera.
IV
Cuando la señora se hubo ido fui al cuartito a buscar unas cosas. Luego salí a la nave central. Abrí el cancel que da acceso al presbiterio. Bajé con la linterna en la mano los tres escalones y me puse otra vez a buscar al grillo. La infructuosa búsqueda del grillo había supuesto el fascinante encuentro de los otros seres. Detrás de la Divina Pastora estaba una gigantesca tela de araña. La he de haber heredado de la administración anterior. El viejo padre Blas tenía una señora que le hacía el oficio. Pero las partidas de mantenimiento se acabaron cuando yo llegué. No es que me oponga a la limpieza, pero es que vivo en una casa muy grande. La araña de la Divina Pastora tejía su tela dispar y desordenada. Los hilos rodeaban al niño en sus piernas. Sin embargo, la araña tenía la extraña obsesión de colgar las presas una sobre la otra, en bultos de tela muy compactos. El orden de la naturaleza, simpática premeditación (la premeditación es como las arañas): planificas con tiempo cómo será el futuro, ya luego lo que es te rompe las redes y tienes que improvisar sobre la marcha.
Lo que originaba la curiosidad no era tanto la piel lisa y la carne suave. Lo que me daba curiosidad era la intimidad. Ese prometer estupideces tan propio de los hombres con las mujeres. Esos futuros inventados que acaban en un presente infinitamente prosaico. Vamos a ver qué hacemos. Ya haremos algo con eso. Decir: ya pasará o todo va a estar bien, sobre una oreja ansiosa. Me la pasaba imaginando cómo sería despertarse con otro cuerpo. Los olores del otro cuerpo, los humores malignos. La sensación de acompañar las soledades. Después de todo no podemos habitar la cabeza de los otros. Solo habitar la nuestra y escuchar el eco.
Pasé toda la tarde buscando al bicho ese. Ahora sospechaba que cantaba y luego se movía solo por molestarme más. Cantaba y se movía, cantaba y se movía. Estaba cansado, la cacería me había extenuado. Me recosté temprano en la tarde y me quedé dormido con el televisor encendido. Como estaba abierto el cancel, Matilde pasó frente al altar mayor, sin hacer el menor ruido y dio con la entrada a la sacristía. Pisó el aire con tanto cuidado que no advertí su presencia hasta que ya había abierto la puerta del cuartito por completo. Supongo que la vergüenza le ganó a su cuerpo y lo abalanzó sobre mí antes de que tuviera tiempo para apreciar el cuidado que había puesto ese mañana en la trenza del pelo.
La gente no lo piensa pero las sotanas guardan muy bien las erecciones. No hay que esforzarse en ocultar nada, la sotana lo hace por uno. Conocimiento milenario. La lengua de Matilde no era inexperta del todo, aunque tampoco era tan inútil como la mía. Reconocí el sabor de un caramelo y la práctica de su primo y algunos compañeros de colegio. Las lenguas pasaron siglos conociéndose, hasta que los movimientos paralelos estuvieron acompasados. El grillo había dejado de cantar. Ahí con Matilde en el cuarto el grillo se había silenciado.
Me sorprendí a mí mismo pensando en el grillo mientras Matilde estaba en mi catre. Me pareció sumamente gracioso. Se supone que en esos momentos uno se concentra en lo que está pasando. Después de todo, no era la primera mujer que se recostaba en esa milenaria cama de metal, desvencijada y con óxido. El grillo comenzó a hacer ruido otra vez. Me pareció más fuerte. Quizá no estaba en el cuarto, pero debía estar muy cerca. No pude dejar de pensar en las asquerosas comisuras de su abdomen, donde frotaba sus alas. Arriba y abajo. Trayendo y llevándose el sonido. De repente Matilde me supo a vieja. Olía al alcanfor de los vestidos de las señoras de la hermandad. Me imaginé su aliento en la mañana. Me la imaginé gorda en unos años tendiendo la ropa en el patio de su casa. En una casa con patio se deben escuchar muchos grillos cantando.
Pasaron por mi cuerpo años, siglos, eternidades de cansancio infinito. Matilde envejeció y murió en mis brazos muchas veces. Tantas que me hastié. Pude hacer tantas cosas con Matilde que preferí quitármela de encima y no hacer ninguna. No era la mujer, era ella. Cualquier otra hubiera pasado por la sacristía sin pena ni gloria. Pero ella no y preferí que así se quedara.
V
A principios de abril había encontrado un caracol (el tedio es como el caracol) paseando por la escalera de piedra de la entrada. Lo seguí por un par de horas, hasta que me ganó el hambre. Cuando regresé de comer pensé que ya se habría ido, pero no, allí seguía fiel a su ritmo de vida. Como todos nosotros. A veces prendo el cirio para entretenerme viendo las sombras que juegan entre las columnas. Cuando deje de llover, los animales se irán secando como las plantas en verano. Quizá el año que viene regresen otra vez. Mientras tanto, seguiré buscando al grillo, que sigue cantando.
Marcel Eduardo Añez Valentinez
Ganador de la edición 2016 del Concurso de cuento Santiago Anzola Omaña