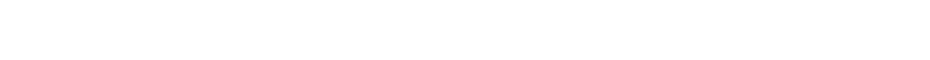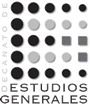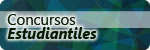Br. Marilyn Nowacka Barros
No hay vergüenza más grande como aquella que uno pasa en el extranjero cuando en una conversación con alguna persona con la que no se comparte patria, conoce más de tu país que tu mismo. Es que no hay dónde meterse ¿Qué hacer o decir? Es simple y pura vergüenza, y no en vano, porque ¿Qué hay de hermoso en conocer otras culturas, si no se conoce la propia antes?
No es fácil encontrar un colegial diciendo “Mi clase favorita es la de historia de Venezuela”. O esa clase de “ciencias sociales”, como la llaman en primaria, que resulta ser la misma “Historia de Venezuela” dada en séptimo y octavo grado, que es prácticamente lo mismo que “Cátedra Bolivariana” en noveno y que vuelve a su nombre original (“Historia de Venezuela”) en cuarto y quinto año de diversificado. Y es que, a pesar de ver por lo menos en una década entera de vida colegial, una y otra vez los mismos cuentos de la historia de Venezuela, los únicos recuerdos que la mayoría de los niños se llevan de aquellas largas horas son de aburrimiento, fechas imposibles de recordar, historias monótonas y por supuesto nada de conocimiento sobre lo que verdaderamente cada uno de los once profesores (probablemente diferentes) quiso transmitir: la historia de Venezuela.
¿Por qué tiene que ser así de aburrida y monótona?, le pregunté una vez a alguien que me respondió: Es que Venezuela, como tiene una historia tan corta, tienen que estirarla lo más posible para poder darla en todos los años del colegio. Por eso hay tantas fechas y nombres, de batallas que no importaron y personas de las que jamás volverás a oír hablar, llenos de detalles superfluos que nadie debería saber, ni siquiera si es venezolano, antes de saber quién fue Napoleón, por poner un ejemplo.
Fue en octavo grado, cuando en mi ignorancia entendí todo lo que esta sabia persona me había dicho. Este es el año en donde el Ministerio de Educación ubicó una materia de cuatro horas por semana, donde en todo el año escolar pretende hacer aprender a quien asiste, todo sobre la historia universal: desde el hombre de Neandertal hasta la creación de la Unión Europea, pasando por todo: Mesopotamia, egipcios, griegos, romanos, inquisición, Revolución Francesa, creación de algunas religiones, siglo de las luces, guerras mundiales, Martin Luther King. Todo. “Historia Universal” se llama la asignatura, pero claro, el universal se refiere solo al mundo occidental porque difícilmente, por no decir que sea imposible, se termina con lo estipulado (en un solo año académico), como para también meter en el temario la extensa historia “del resto del mundo”.
Y así se gradúan los bachilleres venezolanos: sabiendo nada del mundo (o lo poco que lograron absorber en este año de bombardeo de historia occidental) y nada de su propia historia, porque a pesar de haberla visto hasta el cansancio, justamente por esa tediosa repetición, se vuelve la mayoría de las veces algo difícilmente absorbible.
Es más tarde cuando muchos piensan: “¿Por qué no aproveché?”. Y entonces, comienzan con, probablemente, un poco más de madurez a recorrer las páginas de libros de historia de Venezuela y ¿por qué no? de Latinoamérica (a quién por cierto no mencionan nunca durante esos once años, con excepción de aquello de que “Bolívar liberó cuatro naciones más, además de a Venezuela”).
Ya en la universidad, resulta insólito que alguien no sepa cosas básicas de la cultura venezolana o del mundo en general. ¿De dónde sacaron el conocimiento? Probablemente de estas minuciosas revisiones autodidactas de la historia, como signo de madurez. Sin embargo, así muchas lagunas e incógnitas quedan “al aire”.
La Universidad Simón Bolívar busca en sus alumnos profesionales íntegros. Egresados que no solo se interesen por su cultura, sino por la de otros. “...La inquietud de la Simón Bolívar por la formación de un individuo realmente calificado, no sólo en su especialidad, sino también para el liderazgo, la comunicación, la ética, la tolerancia y la apertura intelectual...” (1). Pero para abrirnos intelectualmente, para conocer más de otras culturas, debemos tener la nuestra clara. Saber nuestras raíces y de dónde procedemos: nuestra historia. Solo así, un intercambio de culturas es exitoso: cuando las dos están aferradas a la propia, pero abiertas para conocer y entender las demás. Con la tolerancia siempre de primero, claro está.
La cátedra “La religión en el proceso histórico de América Latina”, engloba mucho de lo comentado anteriormente. Busca hacer entender al estudiante de una manera muy amena, cómo inició todo y de dónde sale nuestra cultura. Porque conocer el idioma de una nación y vivir en ella, no bastan para entender su cultura: la historia hay que saberla, para así poder entender la situación actual de la misma, su pensamiento y su forma de actuar.
En estos tiempos difíciles en Venezuela, es importante tener siempre presente que “Quien olvida su historia está condenado a repetirla" (2). Hay que saber la historia. No solo la propia, también la de otros y así aprender de sus errores y no tropezar de nuevo con la piedra que otros y mucho menos nosotros mismos, ya nos hemos topado. Esta asignatura hace su aporte en dejar este recuerdo de lo que es, por lo menos un trozo, de la historia de Venezuela y América Latina, en la mente de cada uno de sus alumnos, haciendo de los mismos futuros profesionales con una cultura más rica y un recuerdo más vivo de lo que para muchos es su país: Venezuela.
Bibliografía:
(1) “La formación general en la USB” (en línea), Decanato de Estudios Generales, Universidad Simón Bolívar. Disponible en http://www.generales.usb.ve/ (Consulta 10 de marzo de 2013).
(2) RUIZ DE SANTAYANA, J.A.N., “Quien olvida su historia, está condenado a repetirla”. (en línea). Disponible en http://javifields.blogspot.com/2007/01/quien-olvida-su-historia-est-cond... (Consulta 10 de marzo de 2013)