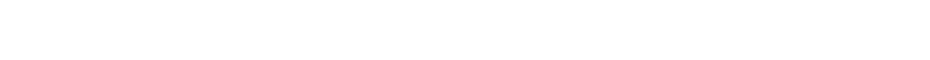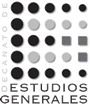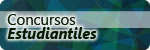Joaquín Marta Sosa
Los Estudios Generales no son una fórmula para que los estudiantes de las Universidades tecno-científicas reciban una cierta educación en asuntos “humanísticos”, o que sean gente “instruida” en cuestiones de la “cultura”, capaces de mantener una conversación agradable y relativamente informada sobre temas literarios, musicales, históricos, sociales y otros contiguos. Pero aunque fuesen solamente eso ya serían importantes como apertura a saberes distintos a los exclusivamente profesionales pues éstos no contienen, ni mucho menos, todo el conocimiento que la especie humana ha ido acumulando a lo largo de siglos y que la definen en la historia del irse haciendo a sí misma. Si el caso fuese éste, los Estudios Generales tendrían la función de complemento más que de asunto central en la formación universitaria del estudiante.
Nuestro punto de vista es diferente, pues este programa universitario, nunca se insistirá suficientemente en ello, constituye parte vital de la centralidad en la formación humana, ética, moral e intelectual de esa persona que es el estudiante universitario en su tránsito paulatino, y más a o menos acelerado, hacia la condición de ciudadano. En este sentido, en los Estudios Generales lo que debe abordarse como su urdimbre íntima e indelegable es nada más y nada menos que la formación de la persona para la libertad real. Es decir (en palabras de Voltaire), para que adquiera y pueda usar las capacidades para ser y hacer todo aquello que ponderamos como valioso en la vida social, es decir, en el mundo diario de las relaciones múltiples entre las gentes.
Cuando hablamos de la importancia de los “valores”, de su primacía ética, moral, nos referimos a todo aquello que resulta valioso, es decir, imprescindible, para las relaciones sociales, para el ejercicio de la ciudadanía. No olvidemos que la designación de ciudadano proviene de “ciudad” y que fue en este espacio de vida y comunicación donde se forjó la conciencia y la práctica de la libertad. Históricamente ciudad y libertad son componentes de la modernidad que no es posible separar, reflexión que en las sociedades pre-urbanas, precitaditas jamás se abordó. Es en la ciudad donde por primera vez y de modo explícito se planteó la pregunta crucial acerca de la soberanía individual, personal, y como consecuencia inevitable, también sobre la responsabilidad que lleva consigo el “arte del vivir”, de la existencia en comunidad y no en aislamiento o tribalidad.
La conclusión de los modernos fue clarísima: esa responsabilidad (responder por mis actos, por mis quehaceres en el seno de y en relación con mis semejantes) sólo es posible en el ámbito de la libertad (el que me permite elegir de entre varias conductas posibles aquella que será la mía), que sólo puede sustentarse a partir de la conciencia personal soberana (gracias a la cual edifico aquello que considero valioso, por sobre todo lo demás, para mi vivir que no puede ser sino “vivir con los semejantes”). Es aquí donde palpita el corazón de los Estudios Generales, en el de la formación de conciencia ética y política de ciudadanía para el ejercicio cotidiano de la libertad real, de la que opone al “poder obediencial” (obedecer al que manda) el poder de la creación (renovar para mejor las condiciones cotidianas de la existencia: fuera del cambio “no existe nada más distinto a la muerte”). En este sentido, la categoría “cultura” no significa el que sabe muchas cosas o algo de todo, significa el que es capaz de crear, de ponderar y criticar lo realmente existente y elegir maneras de reformarlo y contenidos de transformación. Es decir, la cultura como conciencia de “polis”, de responsabilidad política en la comunidad a partir de mi propia y autónoma individualidad cuya soberanía jamás entrego ni humillo ante poder alguno.
Sabemos que la única especie que tiene historia, en el estricto sentido cultural de la palabra (que ha creado sus propias condiciones sociales -no las naturales- de vivir) es la humana. Por tanto, si algo la define es su posibilidad de irse haciendo a sí misma dentro de los contextos de su vida real, a sabiendas de que las fronteras de esos contextos pueden ser cambiadas y abrirse cada vez más.
Si escudriñamos con mayor especificidad esa línea definitoria de la naturaleza formativa de los Estudios Generales, habría que decir que en ellos (para proponerlo en palabras de Ezra Pound, el gran poeta norteamericano) debe florecer “el arte de la réplica”. Esto implica que el estudiante/ciudadano pueda cuestionar todos los enunciados que buscan reducirnos o simplificarnos o congelarnos en una única, idéntica, manera de pensar y sentir, y, además, que antes que respuestas nos aporte interrogantes pertinentes que nos permitan caminar a contracorriente de lo establecido y cosificado, que nos haga resistentes contra todo aquello que intente obligarnos a ir en una sola y monocorde dirección.
En una perspectiva más genérica, se sabe que la educación, y en particular la universitaria, suele moverse entre la formación en los valores de la cultura (aquellos capaces de evaluar, valorar, cuestionar y crear), es decir, en la ciudadanía en y para la democracia, y los factores de la instrucción (aquellos que fijan los comportamientos exigidos para alcanzar fines preestablecidos) que conducen ineluctablemente a cualquiera de las formas políticas de autoritarismo (dictadura, tiranía, totalitarismo). En democracia se trata de participar y recrear, reformular y reformar; en cualquier modalidad de autoritarismo lo que se nos pide es con formarnos con recibir lo que el poder autoriza para, luego, reproducir sus voces y órdenes de mando. La contradicción esencial entre esas dos perspectivas es la que existe entre crear libremente y obedecer de manera sumisa.
De allí que los Estudios Generales tienen en sus manos un papel decisivo, el de formar ciudadanía para la democracia e impedir se cimienten los rebaños para el autoritarismo. Para alcanzar este propósito, sus programas tienen que radicarse en convertir la posibilidad de ser libres (como virtualidad humana) en la realidad de serlo de manera efectiva, tangible, contundente, es decir, en conciencia independiente, visión soberana de mundo, valoración y empleo práctico de la propia y personal ética de responsabilidad consigo mismo, con la red social en la que habita y con el entorno ecológico que lo apoya.
En suma, la ecuación a la que pertenece la formación en las Universidades, y la de los Estudios Generales específicamente, es la de la conciencia y el ejercicio de la libertad, de la pluralidad. Es la apuesta por la creación a partir de la idea seminal de que el mundo es extremadamente complejo como para que todo él quepa en la estrechísima gaveta de una ideología. La realidad no es ideológica, es política (que viene de polis: el espacio de los ciudadanos) porque es posible valorarla y calibrarla desde perspectivas distintas y hasta disímiles y contradictorias. Lo fundamental es no dar por sentada ninguna visión apriorística, que se suponga válida en sí misma, sin más (ideología), sino insistir en la búsqueda de aquellas que parezcan más razonables, mejor argumentadas, y siempre desde el principio de que toda alternativa, toda respuesta por mejor fundada que parezca, es provisional pues la realidad, siempre y tenazmente cambiante, se encargará de superarlas. En este dato radica la diferencia y superioridad de la conciencia política por sobre la servidumbre ideológica. La conciencia política conduce a la libertad. El cerco ideológico lleva a la derrota de la creatividad. Y libertad y su secuela principal, la creatividad, son el soporte que le otorga validez a los programas que cubran los Estudios Generales.
Y justamente en el rasgo transitivo de la realidad, en el hecho de que jamás es definitiva, reside la perenne vulnerabilidad de las ideologías. Ellas se piensan a sí mismas como la respuesta perpetua a todos los problemas, a todas las exigencias de lo real, como si el mundo pudiese congelarse, inmovilizarse como una sopa que se mete en el refrigerador hasta que decidamos calentarla. Pero la realidad se mantiene siempre en estado de fluidez, es permanentemente cálida, jamás se coagula o cristaliza, es constantemente otra. De allí que los Estudios Generales nada tengan que ver con ideologizaciones sino con la liberación de la conciencia. Dicho de otra manera: con formar para la libertad y hacerlo en libertad y en la libertad.
En el campo de la libertad es posible elegir entre lo consagrado (lo que nos presentan como intocable y eterno), lo consabido (lo que defienden los amigos de los lugares comunes), lo impuesto (lo que se nos entregan con la obligación de ingerirlo), y lo que nosotros mismos en tanto ciudadanos debemos crear, producir como nuestra cultura hoy y aquí, nutrida del pasado que nos funda, usada para el presente en que vivimos y dirigida al futuro que soñamos (siempre que admitamos que el futuro no es un por-venir sino un por-hacer y, por consecuencia, el futuro lo hacemos todos a partir de lo que hoy mismo estamos haciendo o eligiendo cada uno). Esto no se sabe genéticamente, es el producto de un aprendizaje que en la Universidad configura el protagonismo de los Estudios Generales.
En este punto podemos recurrir a una afirmación rotunda, la de que cada uno de nosotros, y la sociedad entera a la que pertenecemos y que nos pertenece, somos el principal fruto de nuestras propias obras, de nuestros quehaceres reales, somos el resultado de la interrelación todo esto. En consecuencia, todos los programas de Estudios Generales tienen que evitar cualquier tentación que encalle en materias instruccionales, en radicaciones ideológicas y en divertimentos culturalistas. En una Universidad ideologizada o resecamente tecno-científica están demás. En una que los entienda apenas como un complemento humanista, servirán al erudicionismo pero jamás a levantar la soberanía de la conciencia y el ejercicio de la libertad como condición fundante de aquello que es propio de la especie humana.
Concluyamos con una proposición clave: la enorme vigencia de los Estudios Generales consiste en que no son ideológicos (no proporcionan respuestas ni una formación permanente e intocables) sino políticos (proporcionan interrogantes, respuestas provisionales, para los problemas generales, fundamentales, de la vida), pero ante todo otorgan (deben hacerlo) la pasión práctica por la libertad, por el amor favorable al con-vivir solidario con el prójimo, como condiciones del propio vivir personal e intransferible.