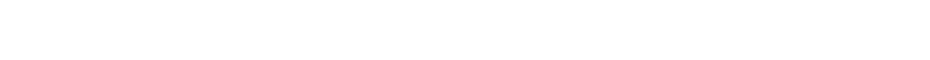Mira que es fuego apartado y espada puesta lejos
Prof. Gerardo Vivas Pineda.(*)
A Carmen Caleya, quien me recuperó a Marcela
Si una protagonista femenina enamora en los predios de la literatura, ésa es la Marcela quijotesca. Antes de aparecer en escena, a su belleza se le atribuye una cualidad nefasta. Su fama y el desdén hacia sus enamorados la califican como “aquella enemiga mortal del linaje humano”. Pero ¡atención a quien todavía no ha leído El Quijote! No. Ésta Marcela no es Dulcinea. Ésta es una Dulcinea a la “n” veces, con la gigantesca salvedad de que no es la obsesión amorosa y platónica de un solo hombre —el valiente Don Quijote cuyo ideal se sostiene en la Aldonza Lorenzo que vio una sola vez desde lejos—, sino el extravío real de todos aquellos que la han visto —y son muchos— con sus propios e irrebatibles ojos. Dulcinea es lo más ficticio de la ficción cervantina; Marcela es lo más verdadero de esa misma ficción. Mientras la desconcertante realidad de ésta hiere y duele a cualquier macho, los vapores imaginativos de aquella sólo hacen sangrar a Alonso Quijano, el paladín caballeresco. Lo singular de Marcela, ciudadana común y corriente transformada en pastora de cabras, proviene de una hibridez inigualable: su belleza no tiene similar, y su carácter indómito y libertario la entrega a la soledad y la aparta de su propia época. Esa misteriosa combinación descoloca a los hombres. Entre ellos, el desafortunado Grisóstomo se deja morir de amor por la sin par muchacha, no sin sucumbir a su propio orgullo. Ya decía Ortega: “Marcela les inquietaba con su decisión más que con su hermosura, que era pasmosa”. ¿La decisión?: permanecer sola a pesar de ser bella como nadie. Los españoles del Siglo de Oro no lo entienden, porque si a la mujer promedio le costaba trabajo encontrar marido apropiado (en el sentido económico pero también en el humano), la mujer bella simplemente se limitaba a esperar el mejor postor dentro de los linderos de su propia clase social. Su pasividad tenía mejores perspectivas de éxito. Pero a Marcela le importa un bledo la posición marital, social o económica, hecho que, de acuerdo a los códigos mentales del momento, no concuerda con su abrumadora belleza. Pero no se trata sólo de una hembra bonita a lo sumo. ¿Acaso en cualquier país hay una sola mujer bella? Mujeres bellas hay muchas, pero mujeres bellas y además dueñas de su propio destino hay muy pocas. Igual podría decirse de su opuesto: mujeres feas sobran, pero al mando de su sino terrenal pueden contarse con una mano. El problema no es la belleza, atributo detectable a simple vista; es el atractivo exterior combinado con la seducción de las gracias interiores, entre las cuales la libertad que a Marcela se le sale por los poros todavía no pertenece al patrimonio general de la sociedad barroca. Por eso Marcela es una pieza humana única en esos tiempos modernos todavía anclados en un feudalismo más mental que social, más estructural que formal.
¿Qué encuentra el lector en el personaje llamado Marcela? Una contundente declaración de individualismo femenino, tanto como para inspirarle al mismo Ortega la siguiente sentencia: “Si yo fuera escritor feminista, qué sabias moralejas deduciría del manifiesto de Marcela”. Resumamos brevísimamente el episodio. Amigos del fallecido se disponen a enterrarlo maldiciendo mil veces a la muchacha inigualable, cuando de pronto aparece en escena la causa del deceso, Marcela en persona. De inmediato asume su propia defensa: “Ruego a todos los que aquí estáis me estéis atentos, que no será menester mucho tiempo ni gastar muchas palabras para persuadir una verdad a los discretos”. A continuación viene un impecable argumento difícilmente superable. Según Marcela, ella no ha tenido arte ni parte en su belleza: “Hízome el cielo hermosa”. Pero Dios no sólo le ha dado hermosura, sino “natural entendimiento”. Llamemos a esta cualidad la inteligencia mínima para observar, analizar y ponderar el valor de las cosas y personas dispuestas alrededor. El balance de la muchacha frente a las decenas de aspirantes elimina cualquier rastro de culpabilidad. Ser amada por bella no la obliga a amar al pretendiente, y, como ya hemos apuntado, no todo se reduce a la belleza. Las razones de Marcela son contundentes: “Puesto caso que corran igualmente las hermosuras, no por eso han de correr iguales los deseos, que no todas las hermosuras enamoran: que algunas alegran la vista y no rinden la voluntad”. ¡La voluntad, clave del gobierno del destino propio! Claro, en este mundo la especie humana participa en su propio devenir dentro de una permanente confrontación de voluntades; las más fuertes imponen la dirección de su destino. Marcela lucha contra una corriente tan fuerte que sólo su humanidad de mármol —por lo bella y por lo dura— puede garantizarle el estilo de vida deseado. Ella conoce el peligro de lo irresistible —ella es la irresistible—, pero, conociéndolo, le da un lugar: “Fuego soy apartado y espada puesta lejos”. Terrible destino que también la afecta a ella misma, pues la inserta en una vida semisalvaje que la margina como a una rata del desierto. En cuanto a Grisóstomo, el muerto por amor, Marcela sigue siendo lapidaria: “Bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad … porfió desengañado, desesperó sin ser aborrecido: ¡mirad ahora si será razón que de su pena se me dé a mí la culpa … no me llame cruel ni homicida aquel a quien yo no prometo, engaño, llamo ni admito. El cielo aún hasta ahora no ha querido que yo ame por destino”. El razonamiento es sorprendente, y más claro que el agua.
Más sorprendente aún es el desenlace del episodio. Cuando Marcela termina su inamovible argumentación y desaparece “en lo más cerrado del monte”, algunos de los espectadores pretenden seguirla a pesar de los tan machacados motivos de su vocación solitaria. Hay voluntades que razonan, y hay otras que no. De éstas últimas estaban plagados los escuadrones de hombres tras la pista de Marcela. Con todo y la contundencia del alegato marceliano, todavía algunos intentan perseguirla. Pero Don Quijote, el más enamorado de los enamorados, que había presenciado el monólogo de la muchacha, lo impide: “Ninguna persona, de cualquier estado y condición que sea, se atreva a seguir a la hermosa Marcela, so pena de caer en la furiosa indignación mía”. La chica ha tocado una de las fibras más sensibles del Ingenioso Hidalgo: la libertad. Buena parte de sus enfrentamientos al transcurrir de la novela provienen de querer liberar a personas real o supuestamente cautivas: las damas que van con el vizcaíno, los galeotes, la Virgen y los disciplinantes, etc. Su propio cambio de Alonso Quijano a Don Quijote de La Mancha es el paso de una identidad anodina y frustrante hacia otra que le permite realizar un sueño liberador. Así pues, nuestro caballero se interpone entre quienes todavía se creen capaces de seducir a Marcela. Y lo logra. Marcela desaparecerá para siempre desconectándose de toda relación con el otro sexo, aunque todavía conservará el cordón umbilical de las inocuas relaciones con zagalas de su misma edad y condición. Como dijo Luis Rosales: “Ella es el mito de la absoluta libertad”. Palabras más exactas, imposible. Tan separada queda la pastora del sentimiento más humano que alcanzará características míticas. Quizás sea más peligroso amar un mito que a una persona de carne y hueso. Por eso, si quieres, enamórate de Marcela, pero con cuidado, a menos que no te importes a ti mismo.
Imagen tomada de www.iesalhamilla.com/Principl.htm
(*)Dpto. de Ciencias Sociales
Universidad Simón Bolívar
Universalia nº 23Sep-Dic 2005