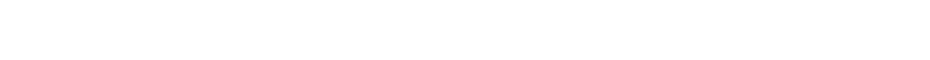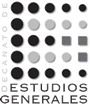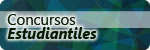Vanesa Ferro Pascarella*
¿podemos entender los significados de las iconografías distantes de nosotros en tiempo y espacio
a pesar de los prejuicios estéticos de nuestra cultura y de las asociaciones simbólicas específicas?
Antiguas civilizaciones han dejado sus huellas en la tierra, sus vestigios han permanecido ocultos durante largo tiempo, y al ser hallados pueden revelar los secretos de la cultura y la sociedad por las que fueron producidos. El estudio de la cultura material por parte de arqueólogos, antropólogos e historiadores de arte persigue como fin último responder a las preguntas que surgen de cada nuevo descubrimiento: ¿cuándo, cómo, quién y por qué fueron realizados estos objetos?
El término cultura material se refiere a todos aquellos objetos tangibles realizados por una sociedad específica (Tilley 2002, 233), así mismo puede hablarse de cultura material representacional en la cual el objeto en cuestión es precisamente una representación de algún fenómeno real o idea, es decir, el contenido temático (Antczak 2002, 241); sin embargo descifrar su significado no es tarea fácil.
Al estudiar las obras de civilizaciones aún existentes la comunicación directa proporciona datos, quizás no suficientes pero si necesarios para profundizar en el conocimiento de las costumbres, creencias y en general, la manera de ver el mundo de un grupo particular. En cambio, cuando el interés se da sobre un pueblo ya extinto el trabajo se vuelve más arduo, pues no hay forma de preguntar o averiguar directamente el significado de cada una de sus creaciones culturales, y en especial cuando se trata de pueblos ágrafos ya que no existe punto de partida ni basamento tangible para la formulación de ninguna hipótesis concreta.
Sin embargo, la dificultad que representa el proceso de atribución correcta de significado a algún objeto de cultura material representacional no implica imposibilidad, así como también es cierto que nunca se podrá tener completa seguridad de que la interpretación hecha sea totalmente correcta y por ende debe estar siempre abierta a la reinterpretación.
Este trabajo se va a centrar en las representaciones icónicas, las cuales se definen como representaciones de objetos, acciones, ideas o conceptos utilizando correspondencias entre estas estructuras abstractas y sus formas de visualización (Antczak 2002, 245). Las mismas se dividen en representaciones icónicas de primer orden y de alto orden. Las representaciones de primer orden son aquellas en las que el contenido temático es un objeto real. Las representaciones de alto orden son aquellas en las que el contenido temático corresponde a objetos mentales o ideas (op. cit., 247).
Análisis iconográfico
De realizar el análisis temático de una representación icónica se encarga la iconografía. No obstante, el contenido de esa iconografía debe ser entendido en tres diferentes niveles: pre-iconográfico, iconográfico e iconológico (Panofsky 2002, 221; ver también Alcina Franch 2002, 213-214).
Al estudiar los significados de las representaciones icónicas se identifican tres estratos de significación equivalentes a cada uno de los niveles de análisis temático antes mencionados.
El contenido temático primario o natural corresponde al nivel pre-iconográfico, se subdivide en fáctico (reconocimiento de la forma, si es una figura humana, una especie animal o vegetal, etc.) y expresivo (reconocimiento de la actitud o expresión del objeto en caso que represente a un ser humano, dios o animal).
Este reconocimiento inicial es realizado con base únicamente en la experiencia práctica, sin embargo el escrutinio en esta etapa puede resultar considerablemente difícil, en especial si se trata de objetos primitivos:
Incluso en esta esfera encontramos un problema peculiar. Omitiendo el hecho de que los objetos, eventos y expresiones representados… pueden resultar irreconocibles debido a la incompetencia o malicia del artista, es, en principio, imposible llegar a una correcta descripción pre-iconográfica, o identificación del contenido temático primario, aplicando indiscriminadamente nuestra experiencia práctica…. Nuestra experiencia práctica es indispensable, tanto como suficiente, como material para una descripción pre-iconográfica, pero esto no garantiza que sea correcta. (Panofsky 2002, 224; traducción del autor)
El contenido temático secundario o convencional asocia la composición con temas o conceptos, que pueden ser llamados imágenes. La identificación de dichas imágenes corresponde al dominio de la iconografía, la cual es definida por Panofsky como la rama encargada de estudiar el significado de los objetos en contraposición a su forma (op. cit. 222). En este nivel se requiere familiaridad con todos los aspectos, condicionantes o no, de la cultura en la que se produce el objeto que se trata de analizar (ver Alcina Franch 2002, 215). Es lógico pensar que dicha familiaridad con la cultura estudiada no es garantía de estar realizando un análisis completamente acertado.
Por último, el significado intrínseco, correspondiente a la iconología, constituiría la explicación del tema que representa el objeto en cuestión. La iconología “es un método de interpretación que procede más bien de una síntesis que de un análisis” (Panofsky 2002, 224). Al igual que la identificación correcta de los motivos (formas) es el requisito previo para su correcto análisis iconográfico, así también el análisis correcto de las imágenes es el prerrequisito para una correcta interpretación iconológica.
Estudio del significado en arqueología
La arqueología “es el estudio de la cultura material como una manifestación de estructuradas practicas simbólicas constituidas con significado y situadas en relación a lo social” (Tilley 2002, 232; traducción del autor). En referencia completa a esta, el estudio de la significación de la cultura material se debe dar dentro del análisis de su contexto.
Según Antczak (2002, 259), el análisis de la cultura material representacional en arqueología se da en dos fases: la percepción (identificación de la forma), y entendimiento (reconocimiento del contenido temático del objeto), en forma análoga a los procedimientos ya explicados. Además esta autora agrega una tercera dimensión, la de contextualidad (o proceso de contextualización), en la cual se incluye tanto el contexto arqueológico en el que el objeto fue hallado, como el (re)construido contexto social en el cual dicho objeto fue producido y usado.
Hallar el significado correcto: dificultades
Seguir todos y cada uno de los pasos anteriormente mencionados no implica el que se vaya a llegar a un resultado correcto en cuanto a los significados de los objetos de cultura material que son propósito de estudio.
El primer inconveniente es el hecho mismo de que las iconografías comunican por contenido y por ende para entender su significado se debe tener cierto conocimiento sobre la cultura o sociedad que las produjo. Según Payne Hatcher el significado de un icono es descifrable para los miembros de una sociedad específica quienes por tradición lo conocen, pero un extraño con respecto a esa sociedad debe ser informado: “uno solo puede saber el significado de un icono cuando es proporcionada en palabras su designación por alguien quien conoce el sistema iconográfico del que forma parte” (Payne Hatcher 2002, 271; traducción del autor).
La subjetividad al momento de realizar las interpretaciones también influye en la exactitud de las mismas: “en cualquier estrato en el que nos movamos, nuestras identificaciones e interpretaciones dependerán de nuestra carga subjetiva” (Panofsky 2002, 228; traducción del autor; ver también Tilley 2002, 234).
De forma análoga, los significados se ven afectados por los contextos en los cuales la interpretación tiene lugar (Tilley 2002, 234), y pueden variar junto con estos.
Según Antczak la cultura material es mucho más ambigua que el lenguaje, pues mientras este último se compone de significados únicos y lineales la primera lo hace de significados múltiples y multidimensionales: “la cultura material prehistórica, particularmente distante en tiempo de sus autores/productores/usuarios, puede tener numerosos significados en diferentes contextos de interpretación“ (Antczak 2002, 251; traducción del autor).
Sobre esta variedad de significados, Payne Hatcher señala que incluso dentro de una misma cultura puede existir una variedad de interpretaciones sobre una iconografía. Esta variedad se produce generalmente en las sociedades clasificadas con respecto a la edad (aquellas en las cuales el lugar que ocupa un miembro dentro de la sociedad varía conforme con la edad, los ancianos se convierten en los miembros más respetados pues acumulan sabiduría y experiencia a través de los años).
Un aspecto interesante de las sociedades clasificadas con respecto a la edad es la correspondencia entre los niveles de significado y simbolismo y los grados de edad:
Con el movimiento a través de los grados, los significados se vuelven profundos y más abstractos, de una manera esto corresponde al desarrollo secuencial del ciclo de la vida… En la mayoría de los casos, de cualquier forma, solo algunos ancianos de inclinación mística filosófica alcanzan los grados más altos y los significados más profundos (Payne Hatcher 2002, 274) (traducción del autor).
Múltiples categorías de significados
Para el estudio de la cultura material representacional distante en el tiempo, Antczak (2002, 254) propone dos categorías principales del significado para su estudio: representativo y contextual.
El significado representativo está relacionado a las características internas y externas del objeto, se subdivide en manifiesto (ligado al reconocimiento del material y forma del objeto, y el reconocimiento de la imagen que representa) y oculto (qué o a quién representa el objeto, sería equivalente al significado intrínseco).
El significado contextual tiene que ver con el lugar que ocupan los objetos en los contextos arqueológico y social.
Dentro del contexto arqueológico se estudia la última función que tuvo el objeto (se deduce por su ubicación y asociaciones), y la función que tuvo en una determinada sociedad y tiempo (se deduce por la manera que aparece en el contexto: repetitivamente, distintivamente, o por su ausencia).
En el (re)construido contexto social se estudia el rol que ocupaba el objeto dentro de una determinada sociedad, al igual que en el contexto arqueológico tiene un significado funcional, un significado histórico (el propósito para el cual fue hecho y utilizado el objeto), y un significado estructural (el lugar que ocupa el objeto dentro de un todo).
Ambas categorías, en conjunto revelan el significado del objeto en el contexto sociocultural de la sociedad productora.
¿Es universal la interpretación?
El factor tal vez más problemático en la interpretación es la universalidad de los significados de las iconografías, es decir la dificultad que representa aplicar transculturalmente los conceptos que permiten realizar correctamente el análisis temático, y en este punto cabe destacar las asociaciones simbólicas específicas y la percepción estética.
Las asociaciones simbólicas específicas, se refieren a los significados que puede tener una representación en particular, por supuesto, estas varían en cada cultura. Una representación puede poseer significados totalmente diferentes dependiendo de la cultura que la produce, o incluso tener múltiples significados dentro de la misma agrupación cultural:
…la serpiente tiene una variedad de interpretaciones; en el simbolismo Freudiano, un símbolo fálico; en el bíblico, un símbolo del mal, en algunas partes del Congo, un símbolo de muerte… los Navajo igualan a las serpientes con relámpagos y flechas debido a la forma en la que se mueven; en la tradición occidental la serpiente es un símbolo de curación, y algunas veces está asociada a Cristo y otras veces con el Demonio. (Payne Hatcher 2002, 274; traducción del autor).
Si una representación tiene para un investigador, por su propio aprendizaje cultural, una significación diferente a la que le otorga la sociedad a la cual estudia, esto obviamente puede causar confusiones en la interpretación produciendo errores en la misma.
En definitiva, la significación de una simbología específica no es universal y debe ser analizada, como quedó ya antes establecido, con amplio conocimiento sobre la cultura por la cual fue producida.
Con respecto a la percepción estética tampoco es fácil hablar de que esta sea universal, ni de que los conceptos estéticos sean utilizados e interpretados transculturalmente. Esta condición conduce a la presencia de prejuicios estéticos sobre los productos culturales ajenos a la propia tradición.
En consecuencia es de suponer, como señala Wollheim, que los conceptos estéticos no presentan problemática al ser aplicados sobre la propia sociedad pero si lo hacen sobre una sociedad antropológica: “una razón por la cual el concepto puede ser problemático dentro de la sociedad antropológica es que no sabemos como escoger para esta sociedad condiciones que sean equivalentes a las condiciones que determinan su aplicación en nuestra sociedad” (Wollheim 2002, 77; traducción del autor), y siguiendo con la idea, al escoger estas condiciones debe ser asegurado no solo que el concepto estético en cuestión, cualquiera que sea, está presente en el objeto, sino también que dicho concepto es utilizado en la sociedad estudiada para la producción de cultura material.
Por lo tanto podría introducirse el concepto de estilo presente en al menos un grupo de objetos producidos por una determinada cultura. Si fuese encontrada gran cantidad de objetos que manifiesten una corriente estilística definida, entonces, podría hablarse de la presencia de un concepto estético aceptado y utilizado por esa sociedad (op. cit. 79).
Interpretación: casos concretos
Dos claros ejemplos de esta situación son, primero el análisis que se produjo por el hallazgo de un adoratorio en la ciudad de México, y segundo el de las figurinas prehispánicas en cerámica halladas en la isla Dos Mosquises, en el archipiélago de Los Roques.
Alcina Franch (2002, 216) presenta el caso de un templo prehispánico de forma circular hallado en la ciudad de México, revelado por trabajos de excavación del metro en 1969. A los pies de la escalinata de este templo apareció la escultura que motivó el análisis. La figura presenta ciertas características que permiten asociarla con Quetzalcoatl o Ehécatl, dios del viento. A un mismo tiempo también es asociada a Ozomatli, dios de la diversión y erotismo.
La imagen es la de un mono, representación asociada con ozomatli, al que se le agrega la máscara u hocico de cocodrilo pico de pato (propia de Quetzalcoatl) y dos serpientes, una enroscada en la base y que sube por la pierna derecha y la otra que es su cola.
La estatua fue policroma, el cuerpo de la figura estuvo pintado de negro, color asociado a los dioses nocturnos, la ya mencionada máscara, parte de la cara, las orejas y las manos en rojo, color asociado al sol, y en verde azulado la zona de las muñecas, que tienen adornos de cascabeles, y la cuenca de los ojos.
En la mitología azteca, las formas circulares están vinculadas al dios del viento, muy probablemente porque dicha forma es la representación exterior del espiral, la cual está asociada a los vientos huracanados.
Hay evidencias de que Quetzalcoatl, siendo analizada su personalidad como Ehécatl, se asocia con el aliento vital; es decir existe una relación entre el viento y el mencionado aliento vital.
Estos elementos les han permitido a los intérpretes deducir que la figura representa a Ehécatl-Ozomatli, como un dios inspirador, y el aire y el viento son la alegría de vivir y la vida misma.
En esta escultura se pone de manifiesto la ambigüedad característica de la mitología azteca, lo cual hace caber la posibilidad de reinterpretaciones que pueden tener tanta validez como la que se ha presentado aquí.
Por otro lado, el caso de la isla Dos Mosquises, presentado en la exposición Dos Mosquises: Isla Sagrada de Venezuela Prehispánica en la Universidad Simón Bolívar. En esta isla se han encontrado más de 300 figurinas prehispánicas que denotan únicamente mujeres. Han sido halladas en contextos de desperdicio o basureros (junto a conchas de botuto) y ceremoniales, así como en la sepultura de un hombre adulto. La ausencia de ciertos artefactos en las excavaciones, unido al análisis del (re)construido contexto social, hace suponer que las mujeres no estaban presentes en esta isla, es decir, que desde el continente solo viajaban los hombres.
En los contextos de desperdicio fueron encontrados restos de conchas de botuto.
Las conchas de botuto en ciertas zonas de la isla estaban perforadas una sola vez en el sitio preciso en el que se mataba al animal, mientras otras presentan varias de estas perforaciones, lo que hace suponer a los autores (Antczak y Antczak, 2002) que los hombres adultos y experimentados en el procesamiento de este ejemplar instruían a los más jóvenes en esta práctica.
Es conocido que los grupos indígenas que actualmente habitan en territorio venezolano, practican ciertos ritos después de la caza que incluyen la participación activa de las mujeres. Ellos creían que cada especie animal tenía un Maestro o Señor Protector que cuidaba y protegía a cada integrante de dicha especie, y se llenaba de furia ante la matanza que ocasionaban las actividades de caza. Las mujeres eran quienes contribuían a aplacar su ira ya que para ellos estas tenían una relación más cercana a estos espíritus que los hombres.
La interpretación que ofrecen Antczak y Antczak basada en sus exhaustivos análisis de las figurinas, otros artefactos y fenómenos, al igual que su contexto arqueológico y social (apenas esbozado en este resumen), es que dichas figurinas son representaciones icónicas de las mujeres de la tribu para los rituales en los que se aplacaba la ira del Maestro Protector del botuto ante la matanza de miles de ejemplares de esta especie. Las figurinas femeninas metafóricamente sustituían a las mujeres que no estaban presentes en la isla.
¿Imposible descubrirlo?
Realizar el análisis iconográfico de un objeto de cultura material distante de nosotros en tiempo y espacio es un trabajo arduo y delicado, que no puede ser tomado a la ligera.
La dificultad de atribuir la significación correcta a una representación icónica radica en la multiplicidad de factores intervinientes en el proceso. Esta situación propicia que una amplia variedad de interpretaciones puedan ser realizadas con respecto al mismo objeto.
Los ejemplos de análisis iconográficos presentados anteriormente prueban que deducir el significado de una representación icónica no es imposible, pero este proceso requiere del seguimiento de una rigurosa metodología. Por un lado se cuenta con el análisis iconográfico, pero en el caso de la arqueología prehistórica, donde no existen fuentes escritas, este necesariamente debe ser combinado con el minucioso análisis del contexto arqueológico y la (re)construcción del contexto social en el cual el objeto fue creado y usado. Solo de esta forma se puede esperar obtener una interpretación aceptable del significado del objeto. En ambos casos se puede constatar que además del análisis iconográfico en todas sus etapas es imprescindible agotar todas las posibilidades que ofrece el contexto arqueológico para llegar a una conclusión valida.
También es posible establecer entre ambos casos una diferencia básica: la existencia o no de fuentes escritas sobre la sociedad bajo estudio. Es conocida la existencia de códices realizados por los mismos aztecas, en los cuales quedan asentadas las creencias de esta cultura. Las fuentes escritas constituyen la llave que permite abrir la puerta que oculta sus secretos al revelar información veraz sobre esta sociedad bajo la mirada misma de quienes la vivían. Así, en el caso de la estatua hallada en la ciudad de México, el análisis se ve beneficiado por un conocimiento establecido sobre bases reales, sin mencionar que se trata de una cultura ampliamente estudiada por múltiples investigadores. En cambio, en el caso de las figurinas prehispánicas halladas en Dos Mosquises, no existe ningún documento escrito que permita crear las hipótesis, todas ellas han debido ser hechas únicamente en base a la (re)construcción del contexto arqueológico y social.
Todo lo anterior lleva a pensar que el significado atribuido a cualquier objeto de cultura material representacional puede no ser el que en realidad le dieron sus creadores, y así la interpretación debe quedar siempre abierta a ajustes y reinterpretaciones que puedan ser hechas en el futuro cuando quizás aparezcan nuevos datos o cambie la perspectiva de la investigación.
(*)Estudiante de Ing. Electrónica
Trabajo final del Curso ¿Arte o Artefacto? Un acercamiento a la Antropología del Arte DAP-426
De la profesora Magdalena Mackoviak de Antczcak
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Alcina Franch, J. (2002). “Iconografía e iconología”. En Lecturas Esenciales para ¿Arte o artefacto? Aproximaciones a la Antropología de Arte, compilado por M.M. Antczak. Sartenejas, Universidad Simón Bolívar.
Antczak, M.M. (2002). “Idols in Exile: Making sense of prehistoric human figurines from Dos Mosquises Island, Archipiélago de Los Roques, Venezuela, Ph D thesis”. En Lecturas Esenciales para ¿Arte o artefacto? Aproximaciones a la Antropología de Arte, compilado por M.M. Antczak. Sartenejas, Universidad Simón Bolívar.
Panofsky, E. (2002). “Iconography and Iconology: An Introduction to the Study of Renaissance Art”. En Lecturas Esenciales para ¿Arte o artefacto? Aproximaciones a la Antropología de Arte, compilado por M.M. Antczak. Sartenejas, Universidad Simón Bolívar.
Payne Hatcher, E. (2002). “What…? Art as communication”. En Lecturas Esenciales para ¿Arte o artefacto? Aproximaciones a la Antropología de Arte, compilado por M.M. Antczak. Sartenejas, Universidad Simón Bolívar.
Tilley, C. (2002). “Interpreting material culture”. En Lecturas Esenciales para ¿Arte o artefacto? Aproximaciones a la Antropología de Arte, compilado por M.M. Antczak. Sartenejas, Universidad Simón Bolívar.
OTRAS FUENTES:
Antczak, M. M. y Antczak, A. “Dos Mosquises: Isla Sagrada de Venezuela Prehispánica”. Exposición en Universidad Simón Bolívar, septiembre 2002-abril 2003
Universalia nº 19 Abr - Sept 2003