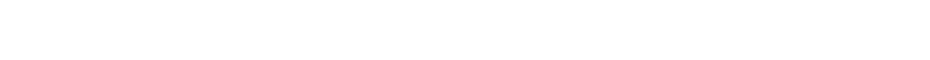Josef Pieper
Si cualquier limitación o coacción externa
nos es ya insoportable, aún resulta mucho
más desesperante para el hombre,
poseedor de una existencia espiritual, no
poder decir y comunicar o expresar
públicamente, según su convicción más
sincera, cómo son en realidad las cosas...
Cierto que Platón no se cansa de ser un antisofista. Cierto también que el fuego de su antagonismo se alimenta de la intensidad de una afirmación previa. La perseverante vehemencia de sus invectivas sólo es comprensible para quien tenga en cuenta la altísima estima de Platón por él bien contra el que atentaba la sofística.
Con esto nos referimos de hecho a una de sus más profundas convicciones donde entra en juego el sentido mismo de toda la existencia espiritual. Algunos elementos de esa convicción pueden a mi juicio resumirse en tres concisas tesis.
Primera tesis: "El bien del hombre" consiste en ver en lo posible las cosas tal como son y en vivir y obrar con arreglo a la verdad así captada, lo cual confiere a su vez pleno sentido a la existencia humana.
Segunda tesis: El hombre, por tanto, se nutre ante todo de la verdad; no sólo el sabio, el filósofo, el científico, sino quienquiera que aspire a vivir como hombre precisa de ese alimento. También la sociedad vive de la verdad públicamente presente. La existencia es tanto más rica cuanto con mayor amplitud y profundidad se le abre y hace accesible el mundo real.
Tercera tesis: El lugar natural de la verdad es el intercambio verbal entre los hombres; la verdad brota del diálogo, de la discusión, de la conversación..., en suma, del lenguaje y la palabra. De ahí que el orden de la existencia, aun social, se base esencialmente en el orden del lenguaje. Por "orden de lenguaje" no se entiende de modo prioritario su perfección formal (lo primero no es, me temo, la famosa coma bien puesta de Karl Kraus, por más que nos gustaría darle la razón), sino la verbalización lo menos deformada y cercenada posible de la realidad.
Estas tres tesis, podemos decir, constituyen el fundamento de la comunidad a la vez docente y discente que Platón estableció en Atenas, en el bosque dedicado al héroe Academo; el fundamento, pues, de la Academia Platónica. Claro está que al pronunciar hoy la palabra "academia" no pensamos ya en Platón. Más bien nos referimos al paradigma de todo cuanto en el mundo viene desde entonces hasta nuestros días llevando, con razón o sin ella, el nombre de académico. No obstante, por mucho que nuestras actuales universidades y escuelas superiores se diferencien de la primitiva Academia griega, el concepto de "académico" ha conservado a través de los tiempos un sustrato semántico inmutable y común que puede también ahora precisarse. Dicho concepto implica la preservación, en el seno de la sociedad, de una "zona de verdad", un asilo de trato íntimo con la realidad, donde resulte posible preguntar, discutir y expresarse sin trabas acerca del verdadero estado de cosas; un espacio al abrigo de toda servidumbre respecto a otros fines, en el que queden silenciados cualesquiera intereses ajenos a las cosas mismas: colectivos o privados, políticos, ideológicos o económicos.
Hoy se nos plantea con inusitado vigor la trascendencia de que en una nación exista o no tal espacio de libertad. Que de este modo la libertad es un hecho, no toda ella, más sí una parte indispensable y de importancia vital; que, si cualquier limitación o coacción externa nos es ya insoportable, aún resulta mucho más desesperante para el hombre, poseedor de una existencia espiritual, no poder decir y comunicar o expresar públicamente, según su convicción más sincera, cómo son en realidad las cosas... Sobre todo esto, creo yo, no vale la pena gastar más tinta.
Un punto, sin embargo, merece especial atención. Ese espacio de libertad no sólo ha de ser garantizado desde fuera, es decir, por el poder político que con él, evidentemente, se pone límites a sí mismo. Mucho más todavía implica que la libertad debe constituirse y también defenderse desde dentro contra la amenaza de la que ya hemos hablado; amenaza que a su vez proviene no tanto del "exterior" como del "interior", surgiendo en la realización misma de la vida intelectual. En esto precisamente consiste, me parece a mí, la insustituible "aportación" de la universidad, como establecimiento académico en sentido estricto, el bonum commune. Su labor es ante todo suscitar, favorecer y alentar, conforme al espíritu de la institución misma, esa absoluta apertura que no pretende otra cosa sino arrojar plena luz sobre el verdadero rostro de la realidad -nunca exhaustivamente conocido, es cierto- y darle forma en palabras, en la inagotable disputada llevada a todas las disciplinas, pronta a medirse con cualesquiera argumentos e interlocutores, que constituye propiamente la vida universitaria. Puesto que "académico" equivale, como decíamos, a "antisofista", ello también significa alzarse en armas contra todo cuanto perturbe o destruya la pura franqueza de nuestra relación con la realidad y el carácter comunicador de la palabra, por ejemplo contra la simplificación partidista, contra el acaloramiento ideológico, contra cualquier tipo de afectividad ciega, así como contra lo simplemente bien dicho y los espejismos formalistas, contra la terminología arbitraria que rehuye el diálogo, contra los ataques personales como recurso estilístico (cuanto más brillantes, peor), contra el lenguaje del disimulo tranquilizador al igual que el de la rebeldía, contra el conformismo y anticonformismo de principio, etc.
Ninguna de tales actitudes, es claro, encaja exactamente en la denominación de "medidas". A lo vago de la amenaza corresponde la imposibilidad de organizar de antemano una resistencia concreta. Con todo, se trata de un politicum de primer orden; se trata de que nuestras escuelas superiores, como modelos normativos, encarnen aquello de lo que vive básicamente la comunidad política como tal: la comunicación libre y recíproca entre los hombres con arreglo a la auténtica realidad, tanto del mundo como de nosotros mismos.
Universalia nº 9 Ene - Mar 1993